En su último ensayo, Antropofobia. Inteligencia artificial y crueldad calculada (Pre-Textos) el
filósofo Ignacio Castro (Santiago de Compostela, 1952) analiza las
implicaciones de la inteligencia artificial en distintos ámbitos de lo común,
el derrumbe de lo humano ante el abandono de aquello que define esta categoría,
y la asepsia generalizada de una social cada vez más desalmada.
Entrevista de ESTHER PEÑAS
¿Hasta
qué punto puede calcularse la crueldad?
En las antiguas salas de tortura, en
cualquier normalidad moderna, incluido el constante asedio al otro, la crueldad
casi siempre ha sido calculada. Habrá además crueldades inconscientes,
espontáneas e incalculables. Esto aparte, calcular es la primera forma de nuestra
crueldad. No las matanzas exteriores, ni la caza de las rarezas, sino el incesante
asesinato del alma (Kafka) que se deriva del cálculo constante en el que ha
entrado nuestra cultura preventiva. Del grosor del hielo en los Polos al nivel de
colesterol en la sangre, lo medimos todo. En esta guerra justa contra la
existencia, nos pasamos el día contando. Y tal neurótica contabilidad, hasta
niveles obscenos, es lo que nos impide vivir, que ocurra algo entre nosotros.
Lo cual redobla el rencor por todo lo no ocurrido, que a su vez potencia otra
vez nuevas rondas en la cinegética de la contabilidad. Nuestra orgullosa transparencia
es la red expandida del cálculo, con los consiguientes miedos inyectados. ¿Se
puede imaginar un mundo más oscuro, más cruel?
¿Cómo
es posible que compremos productos tecnológicos sabiendo lo que acarrea el
cobalto que requieren? ¿Qué nos permite comprar camiseta fabricadas en lugares
en los que niños son explotados? ¿Por qué sabiendo esto, seguimos actuando en
contra del criterio ético?
Hace tiempo que la palabra «ética» sólo
encarna el alivio hipócrita de nuestra mala conciencia. Esta sociedad se ha
vuelto gradualmente vegana para poder ser, bajo cuerda, caníbal. El consumo de
seres humanos, en la pira de nuestro satisfecho bienestar sin humo, es el
reverso central de nuestra indiferencia ética, de su nihilismo tecnocrático. Hay
que recordar que el capitalismo no ha venido al mundo para repartir caridad y
amor al prójimo. Caído de la impiedad norteña, nació para romper todos los
vínculos natales, separando a unos hombres de otros y generando un archipiélago
de identidades elegidas. Teniendo en cuenta esta crueldad sistémica, en la que se
ha comprometido a fondo el progresismo y la nueva izquierda, comprar y usar
meras herramientas tal vez no debería preocuparnos tanto. El problema son los
dispositivos que reclaman una delegación de conciencia, de la decisión. ¿Cómo
es posible que vivamos inmersos en un continuum
tecnológico diseñado para establecer una distancia insalvable con lo común, con
una vieja humanidad de la que nuestras élites ya no quieren saber nada?
Si
es cierto esto que afirma de que «existe un innegable racismo hacia el pasado»,
y teniendo en cuenta que el futuro no es digamos nada halagüeño, deberíamos de
habitar como nunca el presente. ¿Es así?
Es así, pero habitar el presente es hoy
el colmo de las utopías. Jamás ha sido más inalcanzable el carpe diem, la ilusión legendaria de vivir el aquí y ahora. No
olvidemos que el efecto antropológico de nuestra tecnocracia global es liquidar
toda duración, la continuidad, a través de una desactivación de los segundos. La
«instantaneidad» tecnológica tiene la función de incidir en el minutero más detallado
del tiempo, de modo que a cada instante nos salve del presente la oferta del
siguiente anuncio. Así funciona la actualidad de los medios, deslizándose
perpetuamente hacia la siguiente escena. En este panorama de velocidad
inducida, ¿cómo afrontar la tarea de vivir el secreto, la singularidad del
presente? Sólo en una nueva clandestinidad de nuestras vidas analógicas. Tal
vez por eso cada hijo de vecino tiene un aspecto misterioso: ¿estará
concentrado, tras el maquillaje, en defenderse de la invasión algorítmica? La
gente parece hechizada por la información, pero acaso también espera algo de otra
realidad, que le libere en momentos fugitivos del ensueño colectivo.
Que
las máquinas «no sepan nada acerca del mal», ¿es un alivio, una amenaza, algo
transitorio?
En el fondo es un alivio, pues convierte
a los dispositivos en juguetes que podemos usar, que podemos abandonar o
destruir. El peligro de la máquina más mortífera, cualquier cazabombardero
armado de cabezas buscadoras, no es nada comparado con la ambivalencia moral
del ser humano que lo pilota. Hay que combatir el terrorismo de la
automatización con el terrorismo del humor, de la infiltración y de las
decisiones imprevistas. La mejor máquina se derrumba si le hacemos una pregunta
violenta o, sencillamente, la desenchufamos. Tenemos para ello la inmensidad
terrenal del off, una desprogramación
con la cual siempre hemos tenido lazos secretos, para manejar las supuestas
maravillas o amenazas de nuestro on
perpetuo. Todo estriba en cómo seamos capaces de afrontar lo real, los
espectros de la individuación.
La
IA, unida a otros avances tecnológicos, ha procurado implantes biónicos en humanos.
¿Podríamos hablar del fin de la raza humana y el comienzo de otra diferente?
No, creo que no, pues es imposible
vencer a la vitalidad atemporal de la muerte. Seguro que le gustaría a nuestro
orden elitista, a la casta tecnocrática que nos dirige, pero eso que tienen en
mente es un apocalipsis pueril, impotente. No olvidemos que es el mundo mismo
el que se opone a la mundialización. No deja de alimentar nuestras traviesas
esperanzas luditas el hecho de que el
sacerdocio mesiánico que dirigen la IA sea tan estúpido, incluso más, que las
burguesías anteriores. No hay más que oír a Kurzweil o Harari para comprender
que no estamos en absoluto ante un peligro nuevo. La oferta es la misma:
salvarnos. Para sortear esta imbecilidad, no hay más que empuñar nuestra vieja
y sagrada perdición.
«La
ideología tecnológica vive del temor religioso al vacío». ¿Por qué aterra ese
vacío, acaso nos enfrenta a nosotros?
Mal que le pese a los analfabetos
posthumanistas, cada ser humano es una encarnación, un rostro del enigma. Y
posiblemente cada cuerpo, del tipo que sea: los cuadros de Morandi son una
expresión de ese misterio objetual. Ahora bien, hay religiones y religiones.
Hubo un tiempo en que nuestra religión consistía en conectar con el «vacío» de
la carne, con su misterio. El cuerpo de Cristo era símbolo de la lejanía
irreductible que anida en cada mujer y en cada hombre: de ahí el «No matarás».
Como hoy vemos por doquier, no sólo en Gaza, hace tiempo que ese respeto
sagrado hacia el cuerpo del otro se ha convertido en papel mojado. La religión
capitalista triunfante es la del llenado opulento, las cifras febriles y el
espectáculo del éxito. Lo cual hace invisible la tortura de los atrasados. En
medio de nuestras orgullosas metrópolis, en la otra orilla de la opulencia parece
que sólo espera la miseria, un vacío que nos avergüenza. Tampoco en esto es
inocente el progresismo. Pensemos qué tienen en común casi todos los líderes
políticos de nuestro arco parlamentario: hace cuarenta años que, sin el escudo
tecnológico de agenda y asesores, sencillamente no pisan la calle. Lo cual es
cierto que alimenta nuestro temor, pero también nuestras esperanzas. Al
contacto con el peligro físico, el actual
poder virtual se disuelve como un terrón de azúcar.
¿En
qué momento permitimos que lo excepcional (referido al estado de excepción) se
convirtiera en consustancial en las democracias, como sostiene usted, como
apunta también Agamben?
A este capitalismo tardío la aterra la sencillez
real y popular. Se pasa la vida inventando excepciones espectaculares, y
enemigos inducidos, para conducirnos por un archipiélago virtual que el poder
maneja. La cosa arranca de lejos, pero se ha redoblado en las últimas décadas, sobre
todo desde el experimento de gobernanza que fue la pandemia. Desde que el «primermundismo»
no puede ya tener ninguna relación con lo negativo, con una finitud común que hoy
nos aterra. De tal pesimismo existencial viene nuestra euforia tecnológica. Como
Occidente no tiene ya nada que ofrecer en el plano elemental, pues no cree en
nada que no sea numérico, su política se vuelve histéricamente positiva, hueca
positividad que sólo pueden sostenerse con supuestos enemigos, males exteriores
y chivos expiatorios que justifican el encierro. En este punto no está de más
recordar que el atractivo de la ferocidad sionista consiste en que ellos, los
dirigentes israelíes de derecha, centro e izquierda, no dejan de representar la
voluntad de elevación y apartheid que fascina al entero arco parlamentario de
esta democracia cansada.
Ante
la IA, ¿destaca una indolencia generalizada, una claudicación, un entusiasmo
perverso?
Me temo que esa trinidad funciona muy lubricada.
Como recuerda Jordi Pigem, no hay nada de «inteligencia» en la IA: el acrónimo
significa Invasión Algorítmica, la promesa de clonar la vida real en un doble
ingrávido que ya no se someta a las viejas leyes de la tierra. Es normal que
esta oferta, en una vida terrenal que ya no nos gusta, genere en las élites
cierta mezcla de entusiasmo perverso y de rendición desanimada. Sólo los
bárbaros del exterior, con su arraigo en las tradiciones terrenales, pueden
librarnos de esta promesa perversa.
Entre
la parresia y la constante queja, ¿qué nos jugamos?
Entre una cosa y otra debía haber algo
previo: la existencia, sus territorios sumergidos, la violencia común de lo
impolítico. Ni siquiera la parresia de nuestras luchas debía aceptar la arena única
de la visibilidad. Pero el núcleo del conductismo reinante estriba en el pánico
a quedar fuera de la homologación, así que hoy por hoy lo impolítico forma
parte de esas palabras raras que no significan, a efectos prácticos,
absolutamente nada.
¿Es
más artificial la inteligencia informática o la clase política?
La clase política. En el más imbécil de
los aparatos siempre queda algo de «naturaleza» el dispositivo se cansa, se
calienta, consume demasiada agua, sufre un cortocircuito, mezcla y confunde los
datos; incluso, de repente, se apaga... Desgraciadamente, esto no ocurre con
nuestros políticos: siempre les pagamos y nunca se apagan... ¿Se imagina
alguien a los sonrientes Trudeau o Úrsula von der Leyen desaparecidos, llorando
en la tumba de sus respectivas madres?
¿Qué
ocurriría si fuera la IA quien tomara las decisiones a propósito de las guerras
actuales?
El desastre que vemos, pues se puede
decir que ya es la Invasión Algorítmica la que toma esas decisiones. Estamos
gobernados por marcianos sin alma que han depositado toda independencia moral
en la consigna de los algoritmos flexibles, en el bucle de la digitalización
obligatoria. Es muy posible que tengan razón quienes dicen que H. Kissinger era
un criminal de guerra, otro más. Pero al menos tenía el mapa de medio mundo político,
religioso y cultural en la cabeza. Por contra, ahora estamos gobernados por
lacayos completamente ignorantes que son prisioneros de la opinión pública,
vale decir, de las grandes empresas de comunicación. De alguna manera, entre
nosotros se ha consumado la hipótesis de una prisión perfecta. A diferencia de El ángel exterminador, no se ven las
paredes. Pero el pánico a la intemperie nos impide ningún afuera, liberarnos de
este hechizo colectivo.

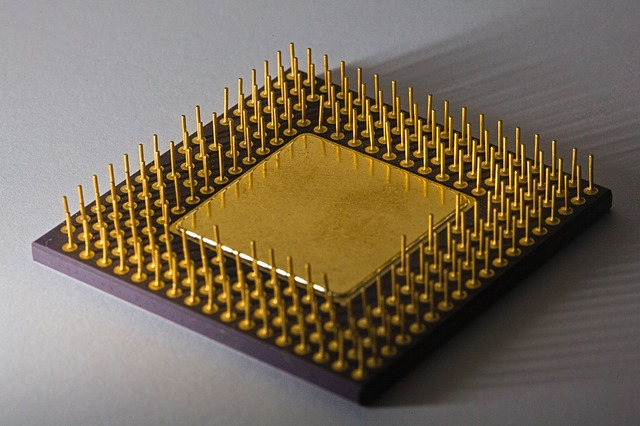









0 Comentarios
Comentarios con educación y libertad